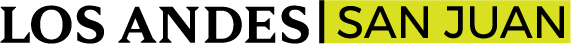La grosería de atacar a la Corte Suprema con un discurso agraviante y sin derecho a réplica además de la descripción de un país inexistente destruyeron el prestigio del discurso presidencial en el mismo momento de su enunciación.
Alberto Fernández preparó durante días un mensaje ante el Congreso Nacional sobre su legado. Lo imaginó inspiracional y convocante, pero se consumió como un fósforo en cuestión de minutos. Así de fugaz es el peso de su palabra a esta altura de su mandato. Una gestión que sólo promete mayores zozobras antes de encaminarse definitivamente al olvido.
La grosería de atacar a los jueces de la Corte Suprema con un discurso agraviante, sin derecho a réplica alguna en el foro mayor del sistema institucional; la descripción de un país inexistente para dar cuenta del estado de la Nación; el encono inocultable y corrosivo de su principal referencia política y segunda autoridad del país, destruyeron el prestigio del discurso presidencial en el mismo momento de su enunciación.
Dos hechos posteriores, provenientes de la realidad pura y dura que debe enfrentar la ciudadanía, terminaron de revolcar las cenizas de ese mensaje.

Apenas concluido el discurso ante la Asamblea Legislativa, todo el país lo relegó en el medio de un apagón que fue sólo una muestra de la precariedad en la que sobrevive la estructura productiva argentina. Medio país se quedó sin luz y la mitad restante cruzó los dedos. La oscuridad de unos y la precaria iluminación de otros sirvieron para comprobar rápidamente que el país de ensueño en el que habita el Presidente es otro, muy distinto del que en verdad existe y sobrevive, a duras penas, atado con alambre. Como excusa, Alberto Fernández salió a hablar luego, sin pruebas, de un supuesto sabotaje.
No fue lo peor. Pocas horas después, Argentina fue noticia en todo el mundo por sombras mucho más tenebrosas. Un ataque con todas las características del crimen organizado por el narcotráfico se ensañó con la familia del argentino más conocido del planeta y muy probablemente también el más estimado a nivel global: Lionel Messi.
La reacción del Gobierno fue desastrosa. El Presidente deambuló perdido. La vice -para quien Messi es otro más de sus muchos malqueridos- desairó el problema. El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, firmó una capitulación pública frente al narcotráfico. Y su antecesora en el cargo, Sabina Frederic, convocó a Messi a donar dinero para que cesen las agresiones.
Conviene advertir el hilo conector de causas y consecuencias entre el desaliño del mensaje presidencial y la erupción purulenta e incesante de la violencia en Rosario. El ataque que viene perpetrando el Poder Ejecutivo contra la Corte Suprema tiende a provocar una deslegitimación en cascada de todo el Poder Judicial, herramienta institucional imprescindible para perseguir a quienes organizan y ejecutan acciones criminales.
Los presidentes de las cámaras nacionales y federales expresaron, sin subterfugios, su más enérgico repudio a las expresiones del Presidente de la Nación y señalaron con claridad que la atribución presidencial de abrir anualmente las sesiones del Congreso no puede ser desnaturalizada ni utilizada como excusa para enmascarar un verdadero ataque a las autoridades de otro poder del Estado.
La asociación que representa a los fiscales federales advirtió por su parte del contexto de destrato institucional general existente y recordó que, mientras tanto, hay 24 ternas sin resolución por parte del Ejecutivo para designar fiscales federales en todo el país. Casi en tono premonitorio, antes del ataque contra la familia Messi, alertaron que sigue vacante la fiscalía de Rosario, provincia de Santa Fe.

Mientras esa agresión indisimulada y genérica contra la Justicia continúa avanzando como única política unánimemente compartida por el Frente de Todos, las vacantes en tribunales se cubren con subrogancias. Nada mejor para el crimen organizado que tener enfrente fiscales y jueces vulnerables. Frágiles por la decisión política explícita de mantenerlos en un esquema funcional de inestabilidad permanente.
Frente al descalabro generalizado de la economía y el fracaso de la gestión Massa como intento de estabilización, el Gobierno cree que obtiene alguna retención electoral si continúa con su plan de acoso y derribo sobre la arquitectura institucional. Paralizado por su interna caótica y su conducción definitivamente desavenida, el único reflejo que encuentra disponible es contagiar su propia parálisis a los otros poderes, manteniendo activo en el Parlamento un juicio político inadmisible contra la Corte. No por su desempeño, sino por el contenido de sus sentencias, como lo admitió el propio Alberto Fernández en su diatriba.
Esa parálisis no es inocua. Todo lo contrario. Es nafta al fuego para la crisis. Acelera las tensiones sociales más conflictivas, libera las pulsiones individuales al juego caótico del sálvese quien pueda. Establece como estándar social todo aquello que es contrario al valor organizacional de la democracia.
También desafía la responsabilidad sistémica del espacio opositor. Su principal dirigencia persiste ensimismada en sus internas y toma posición frente a la aceleración de la crisis en tanto y en cuanto convenga a la disputa coyuntural por las candidaturas expectables.
Al margen acecha una opción antisistémica, la de Javier Milei, que ya se plantea dos objetivos electorales. De mínima, crecer lo suficiente como para provocar entre el oficialismo y Juntos por el Cambio una primera vuelta competitiva (para oficiar después como árbitro). De máxima, superar ese umbral y entrar como alternativa en segunda vuelta.
Así amanece hasta el momento el desafío electoral en la Argentina de las cuatro décadas con democracia, la inflación sin freno y la pobreza acosando a la mitad de la sociedad.