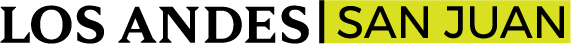¿Por qué ha de resonar, aun hoy y en esta realidad argentina, un poema como Ozymandias, que habla de un faraón egipcio y que fue escrito por un inglés muerto hace ya 200 años? Y, sobre todo:¿por qué queremos hablar de lo que nos pasa a través de este poema en lugar de callarnos?
Hay una frase, la final, del libro más célebre del filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein, que ha sido citada más de una vez. Es de su Tractatus logico-philosophicus (1921) y dice: “De lo que no se puede hablar, mejor es callarse”.
Es difícil no estar de acuerdo con una sentencia tan lapidaria. Sin embargo, hay veces en que la fe en la palabra nos lleva a no darnos del todo por vencidos. Nos resistimos al silencio aun cuando podamos intuir que, al final, esa sea la mejor respuesta. Nos resistimos, y una de las formas de la resistencia, cómo no, puede ser la poesía. Así que para hablar de ciertos desquicios actuales elegiremos, por esta vez, un poema y no el silencio. Dicho poema se titula Ozymandias y la traducción desde el inglés es mía:
Vi a un viajero de tierras muy remotas.
“Hay dos piernas —me dijo— en el desierto,
Son de piedra y sin tronco. Un rostro yerto
Sobre la arena yace: la faz rota,
El frío de esos labios de tirano,
Hablan del escultor que ha conseguido
Reflejar la pasión, y ha trascendido
Al que pudo tallarla con su mano.
Hay algo escrito en ese pedestal:
‘Soy Ozymandias, el gran rey. ¡Mirad
Mi obra, hombres de poder! ¡Desesperad!’.
La ruina es de un naufragio colosal.
A su lado, infinita y legendaria
Sólo queda la arena solitaria”.
El autor de este magnífico soneto es Percy Bysse Shelley, quien imagina el encuentro con un viajero. Hay un personaje que nos lo cuenta por él. Entre verso y verso sentimos que la arena del desierto nos salpica, el sol nos cae sobre las cabezas ardientes. El poeta pronto desaparece de escena, y deja que hable su interlocutor.
Lo que nos cuenta es la descripción de un monumento caído, gigantesco, descomunal, que parece traer a cualquiera que lo mira la presencia de aquel soberano magnífico, déspota y poderoso que fue el Ozymandias del título (también conocido como Ramsés II). Es una enorme virtud la del escultor —reflexiona el viajero del poema— la de conseguir tallar sobre piedra la gelidez de un tirano impiadoso y soberbio como aquel, que ya forma parte del pasado, pero cuya voz parece resonar todavía. Ese rey ya no está, ha caído tal como ahora su efigie, pero lo que parece un retrato de la magnífica obra de arte, acaba siendo, en el final del soneto de Shelley, una reflexión moral sobre la fugacidad de la vida y la muerte, igualadora e imperturbable. Basta leer lo que dice el pedestal de esa estatua destruida para caer en la cuenta de que toda la magnificencia que representó es cosa de nada, al fin y al cabo.
Ozymandias, el soneto en cuestión, es tan sólo una de las obras maestras de Shelley (1792-1822), aquel poeta de cuya muerte se cumplieron 200 años el pasado 4 de julio.
Polemista temible (muy pronto declaró su ateísmo y publicó notables y valientes libelos en los que criticaba la religión y la superstición), escandaloso (propugnaba el amor libre, aunque estaba casado con la también notable Mary Wollstonecraft Godwin, autora de Frankestein) y precoz (fue pilar del romanticismo inglés y murió antes de cumplir los 30), su poesía contradice a su poema mayor: todo será una ruina, pero sus versos aún brillan, no han podido ser enterrados.
El poema Ozymandias es un verdadero prodigio, una maquinaria yámbica de perfección musical, pero aquí no venimos a hacer un análisis literario. Esto que consigue Shelley es no simplemente una pieza magistral de la literatura, sino que también resulta notable por su capacidad para tocar un viejo gran tema con la novedad de la obra maestra.
En este caso, de lo que habla el poeta, a través de la descripción de la escultura caída de un rey, es acerca de cómo todo lo magnífico termina convertido en nimio ante la descomunal estatura de la muerte y del fluir irrefrenable del tiempo.
Ahora bien, ¿por qué ha de resonar, aun hoy y en estas latitudes, un poema como Ozymandias, que habla de un faraón egipcio y que fue escrito por un inglés muerto hace ya 200 años? Y, sobre todo: ¿por qué queremos hablar de lo que nos pasa a través de este poema en lugar de callarnos?
Creo que la respuesta no está demasiado oculta. El poema es vigente y apropiado porque hay en él una mirada puesta sobre la ruina: aun la grandeza de algunos hombres, su poder y su gloria, son borrados de un plumazo por el olvido. Hoy vemos, sin embargo, a reyezuelos y reinuchas sin corona, para quienes hordas inflamadas de histeria y devoción levantan monumentos de palabras, celebran misas confusas, redactan martirologios risibles. Les adosan con pegamento derretido aires de leyenda.
Nadie dice que no pasen cosas graves o gravísimas, como un atentado. Nadie niega que haya personajes que tengan su capítulo ganado (por lo bueno y, muy especialmente, por lo malo) en la ajetreada historia argentina. Pero yo creo que no hará falta la arena infinita de ningún amarillo desierto, ni la larga amnesia del tiempo para hundirlos, más pronto que tarde, en la nada. No será ya mismo, pero será. Y apenas serán necesarios unos granos de polvo, un viento leve. Ruinas inminentes, pues tantos naufragios colosales son los que hemos soportado.